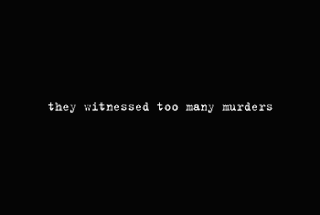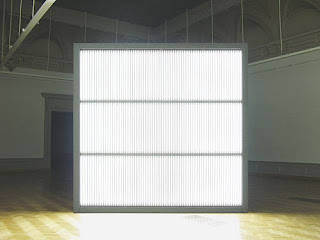MARIO TESTRINO: TODO O NADA
MUSEO THYSSEN: hasta 09/01/11
“La cuestión para el artista actual ha de plantearse en los siguientes términos: cómo intervenir en el curso de los procesos de construcción social del conocimiento artístico de tal manera que éste no pueda ser instrumentado en beneficio y cobertura de los intereses del nuevo capitalismo”
José Luis Brea
“El espectáculo es la pesadilla de la sociedad moderna encadenada que no expresa más que su deseo de dormir”
Guy Debord
La paradoja sobre la cual se fundamenta la producción artística ha tomado, en esta época nuestra, tintes ya de inequívoca destinación: la tan deseada autonomía del ámbito artístico ha de quedar insertada, para su efectivo cumplimiento, dentro de una total disolución de lo artístico. Es decir, para que se cumpla la promesa de autonomía que el arte guarda en su seno, éste, el arte propiamente, ha de quedar desactivado de toda actualidad y, obviamente, resistencia.
Como conclusión, por tanto, una sentencia, tan aterradora como cierta: el arte está en todas excepto… ¡en el propio arte! Y esto, justamente, es lo que sucede actualmente: la difusa estetización de cualesquiera mundos de vida trae consigo un renuncia en toda ley a los primados emancipatorios sobre los cuales se erigió la producción artística ilustrada.
Si la modernidad supone, según Weber, una racionalidad cada vez más tecnificada de los diferentes ámbitos, recayendo éstos en aparatos separados y extremadamente burocratizados, desposeídos todos ellos de su vertiente escatológica y, cuando menos, utópica, lo cierto es que el mundo de la posthistoria, éste en el que ahora nos encontramos, ha conseguido tensar estos primados teóricos hasta la atomización completa de cualquier experiencia, siendo, como no, la artística la experiencia a la que quedan remitidas todas ellas, dándose por tanto todo acontecer de lo real en una ontologización débil, estilizada, cínica si se quiere, heredera precisa de la máquina que Nietzsche supo ver como núcleo de la razón occidental: si todo efecto de sentido se otorga desde determinada ideología funcionando ésta como interpretación “verdadera”, es la experiencia artística la experiencia más capaz de desactivar la ideología de base que privilegia ciertas interpretaciones frente a otras. Dionisios, en vez de Apolo, un dios que baila en vez de un dios que sentencia, el Eterno Retorno en vez del reinado de lo Mismo.
Pero la estrategia de la voluntad que desea siempre el propio deseo se transfigura precisamente en aquello de lo que pretende huir: si toda relación de sentido se ha de dar dentro de forma determinada de la experiencia estética, basta con conseguir una proliferación perfecta de éstas para que el sentido quede hueco, adormecido, nihilizado en unos juegos de interpretación que, se quiera o no, siempre van parejos al capital y al poder maquínico del signo-mercancía.
Y es que, la maquinaria del sistema opera re-estrateguizándose a cada instante y consiguiendo la plusvalía máxima, en cuanto a eficiencia y productividad, destinándola al instante siguiente a una sobrepotenciación de la voluntad en su deseo de desearse a sí misma. Y es en este sentido, facilitando la tarea a la maquinaria del poder del signo, donde lo artístico ha venido a entablar un diálogo de igual a igual con cualquiera otra de las instancias destinadas a privilegiar un momento en la reificación del objeto/mercancía como determinación esencial de una determinada cantidad de poder.
“La cuestión para el artista actual ha de plantearse en los siguientes términos: cómo intervenir en el curso de los procesos de construcción social del conocimiento artístico de tal manera que éste no pueda ser instrumentado en beneficio y cobertura de los intereses del nuevo capitalismo”
José Luis Brea
“El espectáculo es la pesadilla de la sociedad moderna encadenada que no expresa más que su deseo de dormir”
Guy Debord
La paradoja sobre la cual se fundamenta la producción artística ha tomado, en esta época nuestra, tintes ya de inequívoca destinación: la tan deseada autonomía del ámbito artístico ha de quedar insertada, para su efectivo cumplimiento, dentro de una total disolución de lo artístico. Es decir, para que se cumpla la promesa de autonomía que el arte guarda en su seno, éste, el arte propiamente, ha de quedar desactivado de toda actualidad y, obviamente, resistencia.
Como conclusión, por tanto, una sentencia, tan aterradora como cierta: el arte está en todas excepto… ¡en el propio arte! Y esto, justamente, es lo que sucede actualmente: la difusa estetización de cualesquiera mundos de vida trae consigo un renuncia en toda ley a los primados emancipatorios sobre los cuales se erigió la producción artística ilustrada.
Si la modernidad supone, según Weber, una racionalidad cada vez más tecnificada de los diferentes ámbitos, recayendo éstos en aparatos separados y extremadamente burocratizados, desposeídos todos ellos de su vertiente escatológica y, cuando menos, utópica, lo cierto es que el mundo de la posthistoria, éste en el que ahora nos encontramos, ha conseguido tensar estos primados teóricos hasta la atomización completa de cualquier experiencia, siendo, como no, la artística la experiencia a la que quedan remitidas todas ellas, dándose por tanto todo acontecer de lo real en una ontologización débil, estilizada, cínica si se quiere, heredera precisa de la máquina que Nietzsche supo ver como núcleo de la razón occidental: si todo efecto de sentido se otorga desde determinada ideología funcionando ésta como interpretación “verdadera”, es la experiencia artística la experiencia más capaz de desactivar la ideología de base que privilegia ciertas interpretaciones frente a otras. Dionisios, en vez de Apolo, un dios que baila en vez de un dios que sentencia, el Eterno Retorno en vez del reinado de lo Mismo.
Pero la estrategia de la voluntad que desea siempre el propio deseo se transfigura precisamente en aquello de lo que pretende huir: si toda relación de sentido se ha de dar dentro de forma determinada de la experiencia estética, basta con conseguir una proliferación perfecta de éstas para que el sentido quede hueco, adormecido, nihilizado en unos juegos de interpretación que, se quiera o no, siempre van parejos al capital y al poder maquínico del signo-mercancía.
Y es que, la maquinaria del sistema opera re-estrateguizándose a cada instante y consiguiendo la plusvalía máxima, en cuanto a eficiencia y productividad, destinándola al instante siguiente a una sobrepotenciación de la voluntad en su deseo de desearse a sí misma. Y es en este sentido, facilitando la tarea a la maquinaria del poder del signo, donde lo artístico ha venido a entablar un diálogo de igual a igual con cualquiera otra de las instancias destinadas a privilegiar un momento en la reificación del objeto/mercancía como determinación esencial de una determinada cantidad de poder.

A este respecto, y siguiendo en esta línea, quizá sea demasiado obvio decir que dos son los rasgos a los que queda remitida esta estetización de los mundos de vida actuales: por una parte, la expansión de las industrias audiovisuales, massmediáticas y del entretenimiento, convertidas ahora en poderosísimas maquinarias transestatales, y, por otra parte, la exhaustiva iconización del mundo contemporáneo, un mundo reducido, ahora sí y con Heidegger, a pura imagen.
Sin embargo, subsumiremos estos dos rasgos definitorios de la estetización radical de las experiencias de vida actuales para remitirnos a un problema más urgente y con el que, esperamos, desactivar una crítica ridícula e inocente del asunto que nos traemos entre manos –asunto que no es otro que la entrada, en particular, de Mario Testino en el Museo Thyssen, y, en general, la cada vez mayor proliferación de estas deserciones de sentido dentro del campo propio de lo artístico (deserciones, claro está, hechas a golpe de estrategias de marketing, y que ponen a prueba la robustez de un sistema basado en esas dos premisas: la globalización de unos mass media que bombardean en tiempo real al planeta entero, y una imaginaría cultural arrodillada frente al plebiscito de lo hiperpopular-fantasmagórico de –se me entenderá- “lo que sale por la tele”).
Y digo esto porque, la tan manoseada recurrencia a la estetización generalizada de cual sea posibilidad de experiencia, así y pese a las capacidades de crítica que ésta situación conlleva, no se sabe hasta qué punto ha de quedar insertada dentro de las capacidades emancipatorias que las primeras vanguardias supieron ver. Es decir, una crítica reducida a la estetización del campo existencial queda, se quiera o no, vertebrada en relación a un imposible utópico, a una destinación vital del ser humano, la cual ha de pasar a través de la “muerte del arte”, vía estetización de la vida cotidiana, para hacerse efectiva.

Así, si queremos escapar a una crítica que no cojee de cierto “determinismo histórico”, que no trivialice las sangrantes actuaciones de los mandamases del tinglado artístico, que no halle cobijo en el parabién de las cifras –mayormente de espectadores-, que no vea una “simplona” epocalidad de lo artístico y que, por tanto, no banalice la resistencia del hecho artístico en poses adulteradas que, se quiera o no, o buscan descaradamente su trozo de tarta, o, como mucho no suponen más que la imagen invertida a los procesos denigratorios con los que el arte contemporáneo se enfrenta a diario, si no queremos –repito- ser presa de una contraréplica tirada con buen tino acerca de las posibilidades que para el arte pudiera tener una disolución en los mundos de vida, hemos de hilar más fino
Porque, a fin de cuentas, y como hemos señalado al comienzo, la paradoja fundacional del arte tiene aquí campo abonado: autonomía del arte y disolución del arte son conceptos, epocales y dados como destinación efectiva del propio concepto del arte, que no llenan por completo el campo de lo artístico, sino que se dan el uno al otro en contradicción y paralogismo constante.
Con hilar más fino nos referimos a intentar pensar esta aparente dualidad autonomía/disolución como lo que efectivamente es: una apariencia más en manos de la lógica del capital. Y es que, a poco que se reflexione, uno se da cuanta que la paradoja queda reducida a mero juego de apariencias entre un afuera y un adentro, entre una autonomía y una disolución, que, según los modos efectivos de producción material del capital, son, ambos, dos momentos de lo falso.
Así entonces, la lógica que sigue la actual producción artística, la lógica que hay que desvelar para llegar al núcleo originario de su génesis, no es otra que aquella que subsume en lo falso la dualidad, dialógica o dialéctica, de la historiografía de los sucesivos momentos de verdad del propio concepto de arte: es decir, no ya tanto la lógica del simulacro sino la lógica del espectáculo. Si en la primera el simulacro consigue hacer saltar por los aires cualquier referencia a momento de verdad, en la segunda, en el espectáculo, es donde, realmente, lo falso se torna verdad, es decir, toma apariencia de verdad. “En el mundo realmente invertido lo verdadero es un momento de lo falso”, sostenía Guy Debord.

Así pues, y pese a pensarse que la estetización de las formas de vida diluyen la pretendida autonomía del arte –con o sin identificarse así con sus utópicas potencialidades-, lo cierto es que la estetización cotidiana redunda más bien en una separación más precisa delineada por la lógica del espectáculo y llevada a cabo por la hiperinstitucionalización de cual sea producción artística.
Manteniendo al arte en una esfera de no-contaminación mediada, como no, por una aparente estetización de todo lo circundante, el arte queda reducido a un guiñapo de sí mismo, a una frusilería de salón donde –y esto es lo sangrente- su apariencia, el momento de falsedad, queda confundida con su momento de verdad, tergiversándose hasta tal punto su destinación epocal, que el más radical de los fracasos se torna inequívoca victoria. José Luis Brea sintetiza como nadie esta amputación del propio arte llevada a cabo por una lógica que invierte, quizá ya para siempre, los valores de verdad y falsedad: “la función que se le consiente al arte no representa sino su radical fracaso”
La institución-Arte, aplantillada por la lógica del espectáculo, disuelve la dialéctica histórica del propio concepto de arte invirtiendo los papeles y haciendo ver una separación institucionalizada y burocratizada como el mayor de los triunfos del arte: aquel que, definitivamente, redunda en capacidades y en experiencias emancipatorias para el ser humano.
Así pues, y dejando para otro momento las consideraciones que haya que hacer acerca de la lógica del espectáculo, lo cierto es que no basta con decir que esta exposición, la de Testino en el Thyssen, no es una exposición de arte, no basta tampoco con aducir razones privadas de institución para con la baronesa –o quien sea haya decidido esta tropelía-, y no basta, mucho menos, con comprender la entrada en museos y centros de arte de pseudo-artistas con glamour como un momento, divertidísimo, de la carrera frenética en que la propia institución-Arte ha entrado.
Porque, exposiciones como esta, aún comprendiendo todo lo que haya que comprender, redundan en una atrofia de los propios modos de adquirir significado a través de experiencias estéticas, en una reducción de las capacidades de semantización, de resistencia y de, sobre todo, apertura utópica que el propio arte es capaz de desplegar. Exposiciones como esta cierra el acceso, nos cierra el acceso, a otras posibilidades de pensar, de sentir, y de abrir el tiempo.
Porque, y por último, si como decía Debord, “el espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se transforma en imagen”, las imágenes de las top-models, de las actrices o cantantes retratadas por Testino no son más –ni menos también se me dirá- que la consumación de cualquier tiempo futuro, la impostura de unos modos de tener experiencias que no redundan más que en el sobrepotenciamiento de la voluntad de desear que se toma a sí misma como medio y como fin.